Las personas que odian los aeropuertos no pueden ver qué los hace mágicos
Cada día, más de 3 millones de estadounidenses toman44.000 vuelosal otro lado de29 millones millas cuadradas de espacio aéreo. Metemos pequeños frascos de loción en bolsas con cierre de un cuarto de galón, llamamos a un automóvil con nuestros teléfonos, imprimimos un boleto en un quiosco, enviamos todas nuestras pertenencias a través de un tobogán y nos quedamos descalzos y sin chaqueta con los brazos levantados por encima de la cabeza. Y luego estamos ahí, en la terminal, a merced de las aerolíneas y del propio aeropuerto, aguantando un espacio donde tenemos muy poco control, sintiendo pasar el tiempo.
Los aeropuertos son lugares tanto de tremenda urgencia como de aburrimiento punitivo. Son lugares donde nos sentimos próximos a la muerte.algunos estudiosinforman que casi el 40 por ciento de nosotros tememos volar, y también nos hacen sentir sujetos a los caprichos de burocracias banales que escapan a nuestro control. Casi20 por cientoCada año, todos los vuelos se retrasan, por lo que pasamos muchas horas que no planeábamos esperar en terminales de todo el país, comiendo dulces que compramos por impulso y buscando un lugar para enchufar nuestros teléfonos.
El primer lugar donde me senté esperando un vuelo fue el aeropuerto de Detroit en la década de 1990, luego un infierno lúgubre de techos bajos, luces fluorescentes zumbando y asientos de plástico duro de color naranja. Como tantos aeropuertos, no era un lugar diseñado para el disfrute o el descanso adecuado, sino que era un lugar que daba ganas de huir, un lugar que había que soportar. O al menos así lo recuerdo. Cuando era niño, mi familia rara vez volaba, pero mis padres, que eran niños de los suburbios de Detroit, me obsequiaron con historias de niños que conocían y que viajaban en el carrusel de equipaje o intentaban abordar aviones al azar por diversión. Para ellos, el aeropuerto aún conservaba la magia de los primeros años de los vuelos de pasajeros. El mero hecho de que cualquiera pudiera volar a cualquier lugar parecía un milagro.
Mi propio recuerdo dominante de ese aeropuerto es el de un viaje de estudios secundarios a Londres, un esfuerzo financiero y emocional para mi familia. Mientras me sentaba en la pista, agradecida de estar finalmente lejos de las sillas rojizas, una azafata corrió por el pasillo y me entregó una estampita de oración. Mi abuela siciliana había conducido hasta el aeropuerto y le había rogado que me lo diera, aterrorizada de no sobrevivir al cruce del Atlántico sin la ayuda divina. En ese momento sentí que nunca podría salir del lugar donde crecí, como si siempre hubiera alguien aferrado al ala.
La sensación que tuve entonces (de estar atrapada entre lugares, sin querer quedarme y sin poder ir) es una sensación que los aeropuertos materializan. Son espacios liminales por excelencia, un término arquitectónico tomado de la antropología, donde liminal significa la parte media de un rito de iniciación. La fase liminal es el tramo entre una identidad que has abandonado y aquella en la que aún no te has convertido, el momento en que una pareja está comprometida pero aún no está casada, cuando el peregrino ha partido en su viaje, pero aún no ha llegado al santuario sagrado. Estas partes de nuestras vidas son angustiosas. No sabemos qué pasará después, quiénes seremos. La estabilidad tanto de nuestro pasado como de nuestro futuro está simplemente fuera de nuestro alcance.
Los aeropuertos también son lugares donde las identidades se disuelven y abunda la incertidumbre. Las anclas que nos mantienen unidos a nosotros mismos (nuestras familias, nuestros hogares, nuestros trabajos) pueden parecer lejanas en un aeropuerto. ¿Llegaremos a donde vamos? ¿Quiénes seremos cuando lleguemos? Pasar tiempo en el espacio entre la salida y la llegada es desorientador. Curamos nuestra ansiedad con cócteles en Margaritaville y novelas de mala calidad compradas en la librería del aeropuerto, tratando de soportar el espacio intermedio del desconocimiento.
Esta liminalidad también puede resultar emocionante. Aunque nada es seguro, todo es posible.
Pero esta liminalidad también puede resultar emocionante. Aunque nada es seguro, todo es posible. Fue este sentimiento de posibilidad el que comencé a tener sobre el aeropuerto de Detroit a principios de los años. Las terminales habían sido recientemente renovadas para tener techos altos, abundantes áreas para sentarse y enormes ventanales que hacían que los cielos grises de Michigan parecieran de alguna manera brillantes durante todo el invierno. En el pasillo principal, una fuente arrojaba coloridos chorros de agua al aire y un pianista en vivo tocaba música clásica y melodías de espectáculos. Un paso subterráneo entre las explanadas ofrecía una exhibición de luces láser y un paisaje sonoro minimalista al estilo Eno que encontré a la vez extraño y relajante.
A veces, recorría la pasarela móvil a través de ese túnel de ida y vuelta durante media hora mientras esperaba un vuelo, mi estado de ánimo se suavizaba con el espectáculo de luces como un fumeta en la década de 1970. Un tranvía interior transportaba amable y silenciosamente a los pasajeros de un extremo de la terminal al otro, pasando por la enorme librería repleta de bestsellers y revistas infladas, las tiendas libres de impuestos de alta gama que vendían perfumes de diseñador y cosméticos MAC, y el restaurante de sushi que todos juraban que era realmente bueno porque el pescado provenía de vuelos desde Seattle y Japón. Este lugar que una vez odié, que solía sentir como si me estuviera reprimiendo, se había vuelto hermoso, aspiracional y grandioso.
En la universidad, conducía hasta el aeropuerto con amigos, recogía a compañeros de cuarto que regresaban de estudiar en el extranjero o dejaba a otros que abordaban vuelos para ver lugares que antes parecían existir sólo en novelas y películas: Los Ángeles, Dublín, Vermont. Una vez, mi mejor amiga Jane, que acababa de terminar un programa de un año en Aix-en-Provence, estacionó el auto y vino conmigo al mostrador de boletos para despedirme en un viaje para visitar a un viejo amigo de la escuela secundaria en Manhattan. Cuando le pregunté por qué se había molestado en entrar, dijo: "Me encanta estar aquí y ver todos los lugares a los que va la gente. Me hace sentir como si todos pudiéramos irnos".
Cada vez que estoy en el aeropuerto pienso en Jane y considero las diferentes posibilidades mientras camino hacia la puerta de embarque. Houston. Río. Bangkok. Londres. Cincinnati. ¿Qué versión de la vida me llevaría a cada uno de estos lugares? ¿A quién visitaría y qué dejaría atrás? Y quizás lo más emocionante de todo: ¿Qué pasaría si me acercara al mostrador y comprara un boleto? ¿Qué pasa si simplemente me voy?
La Navidad pasada, estuve varada en mi amado aeropuerto de Detroit durante ocho horas de camino a la casa de mis padres con mi esposo y mi hija de dos años. Habíamos volado desde la ciudad de Nueva York, donde vivimos, y nuestro vuelo de conexión a Traverse City, Michigan, había sido cancelado. Cuando apareció la alerta en mi teléfono sobre la cancelación, sentí todas las sensaciones habituales en el aeropuerto: me preocupé por el horario de sueño de mi hija y sentí la presión de las horas que tendríamos que ocupar, aburridos e inseguros de si nuestro próximo vuelo saldría.
Después de mirar la fuente, tomar el tranvía y atravesar el túnel, caminé con mi hija por un pasillo en su cochecito, esperando que el movimiento la adormeciera. Entre el Tap Room de Cat Cora y la tienda de artículos de golf, vi un letrero que indicaba una sala de enfermería, una de las nuevas comodidades que vinieron con la renovación del aeropuerto, pero que solo había notado ahora que tenía un bebé. Llamé a la puerta y cuando nadie respondió, entramos. Sentí como si hubiéramos sacado un libro de un estante de la biblioteca y se hubiera abierto una cámara oculta, solo visible para mí ahora que era madre. La habitación estaba oscura y silenciosa, con un sillón reclinable colocado para mirar por un gran ventanal. Encontramos quietud entre las luces brillantes y los televisores a todo volumen.
Me senté en la silla y sostuve a mi hija cerca de mí, meciéndola y cantándole suavemente “Twinkle, Twinkle, Little Star”, deseando que se durmiera. Mientras cantaba, miré por la ventana la pista y vi los aviones despegar, uno a uno, sus lucecitas rojas ascendiendo entre las nubes, llenos de pasajeros que finalmente abandonaban la disonancia temporal de la terminal donde comienza todo viaje aéreo. Me quedé muy quieta en el sillón reclinable de vinilo gris, incapaz de hacer nada más que esperar: que mi hija durmiera, que llamaran a mi vuelo, que finalmente se resolviera la cuerda del día para poder saber qué pasaría después.
Subscription
Enter your email address to subscribe to the site and receive notifications of new posts by email.
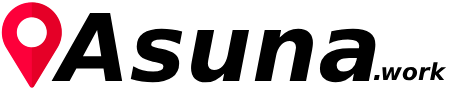
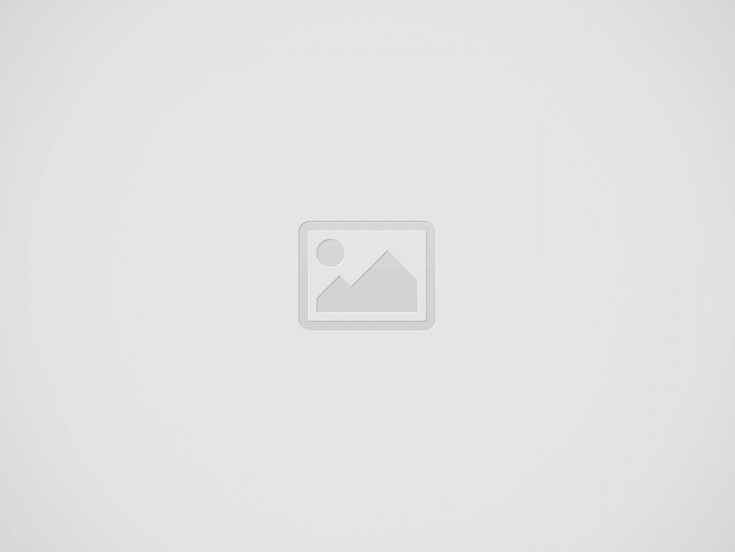
:max_bytes(150000):strip_icc()/GettyImages-621636280-5a00bb02482c52001a26342b.jpg)











